#GraphosCc #Tlx #Noticias #Municipios #Yauhquemehcan | CRÓNICAS DE YAUHQUEMEHCAN ¡No me hables cuando ande arando! Por David Chamorro Zarco. Cronista Municipal
- GraphosCcTlx

- 1 jun 2025
- 6 Min. de lectura

#GraphosCc #Tlx #Noticias #Municipios #Yauhquemehcan | CRÓNICAS DE YAUHQUEMEHCAN ¡No me hables cuando ande arando! Por David Chamorro Zarco
Cronista Municipal
En las últimas semanas todos nos habíamos manifestado preocupados por el calor tan intenso que se sentía. Durante varias jornadas rebasados los treinta grados centígrados, lo cual ya es mucho considerando que se supone que estamos en tierra fría, en esta parte del altiplano mexicano. Para nuestra fortuna, las lluvias han comenzado a presentarse de manera regular y ello nos tiene alegres y a los campesinos muy atareados, pues por dondequiera que se conservan terrenos de labor se mira poderosos tractores en su labor de barbecho y surcado para la posterior actividad de la siembra, apostando que sea un buen año para levantar cosechas que a todos satisfagan.
Ya he planteado en otras intervenciones que a pesar de que somos parte del siglo XXI con todo y su modernidad y tecnología, aún nuestra vida sigue girando en torno de las añejas tradiciones del ciclo agrícola. Nuestro calendario en sus principales fechas está ineludiblemente unido a acontecimientos que suceden en la tierra como el cambio de estaciones o la presencia de fenómenos meteorológicos. En tiempos de nuestros abuelos y bisabuelos, por ejemplo, fechas como el día de San José —el 19 de marzo— eran de gran significado pues marcaban el inicio del período de siembra; otro tanto sucedía con la Cuaresma que, además de significar el periodo de reflexión y oración, también daba la pauta para preparar las tierras para las labores agrícolas; asimismo, a manera de ejemplo, el 15 de mayo, celebración de San Isidro Labrador, marcaba el inicio de las fechas para los trabajos de labranza, cuyo objetivo central era elevar a las plantas a la parte superior de los surcos y fortalecerlas con un terraplén de tierra; finalmente, ya para la fiesta de los Fieles Difuntos, se entendía que el ciclo había terminado y era menester proceder al levantamiento de las cosechas.
Durante la época prehispánica, los trabajos de agricultura se realizaban con herramientas de madera, ya que nuestros antepasados no conocían el uso de algunos metales, en especial en lo que hace a la forja de herramientas. Tampoco se tenía animales de tiro que ayudaran a los hombres en la pesada labor de remover la tierra, por lo que las semillas eran depositadas simplemente en un orificio practicado con una lanza —la coa—, y así se esperaba su germinación.
La llegada del período virreinal implicó diversas innovaciones a este proceso de la agricultura. Lo más importante fue la introducción de herramientas de hierro, particularmente las palas y el arado, y la llegada de animales de tiro, primordialmente bueyes que, con el paso del tiempo, se hicieron parte del paisaje campesino en toda la Nueva España.
Los tlaxcaltecas fueron de los primeros en adoptar estas innovaciones tecnológicas y eso les permitió que, en el proceso de su migración y colonización de otras regiones, llevaran una mejor manera de explotar la tierra que resultó fundamental no sólo en la fundación de nuevos pueblos, sino en el logro de su sustento y su crecimiento hasta convertirse en villas y luego en las ciudades que hoy conocemos.
En concreto, el arado es una herramienta que se ha utilizado desde hace varios miles de años en Europa. La idea original fue tomar un pedazo de madera o la rama de un árbol que tuviera alguna protuberancia adecuada para que, mientras una o dos personas jalaban, una tercera fuera guiando la horadación, de forma que se lograra la remoción de la tierra para su ventilación y la acción de los nutrientes orgánicos. Cuando llegó la era de los metales, se forjaron rejas que teniendo una punta y detrás suyo una especie de alas abiertas permitieran hacer mucho mejor la labor de la penetración a la tierra. La idea del arado se completo con un madero que se ponía en la parte frontal de la herramienta que iba a la vez unida al yugo que mantenía unidos a los dos animales de tiro para transmitir la tracción, y en la parte de atrás del arado se desprendían un par de manijas que permitían al que iba haciendo la labor de arar dar la correcta dirección a la marca de los surcos.
Es necesario decir que la labor de la agricultura implica la debida división de los terrenos de labor. Llámase pantle o pantli a la fracción de terreno, regularmente delimitada por filas de árboles o magueyes, zanjas o caminos. En ellos se marcaban los surcos de manera perpendicular al sentido de desnivel del terreno, con el fin de evitar que la acción del agua, al tomar su recorrido de escurrimiento, deslavara o erosionara los terrenos. Los campesinos, en una de sus muchas labores de especialización, hacían el aterramiento o construcción de bordos al final de los surcos y siempre se mostraban atentos a hacer el desazolve de las zanjas y pasos de agua, con el de fin de evitar que los terrenos se anegaran.
De manera muy general, y exponiendo mis disculpas anticipadas, pues no soy experto en la materia, los dos bueyes quedaban fijos al yugo —una viga de madera— a través de atar su cornamenta con unas cintas regularmente de cuero a las que se llamaba coyuntas. El barzón era una pieza de forma redonda, como un anillo, regularmente de metal, por donde se unía al yugo con el timón del arado, que era la parte de madera que se extendía desde la reja de la herramienta propiamente dicha, hasta su unión con el yugo. Llamase tetera al instrumento de metal que, por medio de un travesaño, servía para controlar la inclinación y por lo mismo la profundidad de penetración del arado. La mancera o esteva sirve para que el yuntero, es decir, el hombre que opera la yunta —a quien también suele llamarse gañan— conduzca y controle tanto la profundidad de la acción del arado como la propia dirección que toman los animales y por ello el corte del surco.
Por supuesto hay otros animales que sirven para la misma labor de tracción del arado, como los caballos o las mulas, empero, de conformidad con la opinión de los viejos campesinos, era preferible la unción de los bueyes por su fuerza manifiesta, por lo lento y moderado de sus pasos y porque su salud es prácticamente inquebrantable.
Hombre y animales, herramientas e instrumentos, durante siglos han dado a las tierras de Yauhquemehcan y de Tlaxcala el símbolo del trabajo y la constancia. Los yunteros, apenas había condiciones, procedían a hacer el barbecho —la remoción general de la tierra, para integrar los restos de las cañas y raíces del maíz y de otras plantas para convertirse en abono natural—, luego aplicaban la rastra —una viga pesada con la interior de emparejar el terreno—, y cuando las primeras lluvias venían del cielo prometedor, se hacía el surcado —la marca de los surcos en cuyo interior el sembrador iría depositando las semillas, cuidando que las matas no fueran en línea con las del surco de al lado, sino tratando de alternar las posiciones, para evitar que con los vientos hubiera mucho daño con el derribe de las milpas—, para finalmente efectuar las llamadas labores de labranza, primera y segunda —que básicamente consistían en borrar los surcos, haciendo que las plantas pasaran a la parte alta, siendo reforzadas por el aterramiento—.
Los campesinos, profundos amantes de su tierra, apenas amanecía, preparaban sus apeos y animales y diligentes tomaban rumbo a sus parcelas para iniciar la labor. Los bueyes quedaban uncidos y el arado debidamente aparejado, e iniciaban su lenta y valiosa labor de recorrer una y otra vez la superficie de la tierra, no sin antes dar gracias a la divinidad y pedir permiso a la propia tierra para penetrar sus entrañas, en un ritual de gran simbolismo en que se pedía la fertilidad y la abundancia. Luego de varias horas de labor, y una vez que se liberaba a los rumiantes para darles agua, alimento y descanso, el hombre miraba llegar a su mujer y a sus hijos, trayendo las viandas para tomar el necesario alimento. Allí, debajo de la sombra de cualquier árbol, se comía la dieta campirana. Después de la extenuante jornada de trabajo, hombre y animales volvían a casa para procurar recuperar fuerzas para el siguiente día.
Hoy los tractores y otras máquinas de labranza han en dado en sustituir a las yuntas que cada vez con menos frecuencia se ven en nuestros campos. Sin embargo, este conjunto de esfuerzos siempre representará un símbolo de dedicación, abnegación y trabajo, lo mismo que el sembrador es la imagen viva de la esperanza y el hombre dedicado a la pizca es la representación satisfecha del deber cumplido.
Con toda nuestra modernidad, todavía estos cuadros de trabajo viven en nuestras comunidades. Los magníficos bueyes, mansos y apacibles, siguen caminando por los campos abriendo surcos y los campesinos, con todo y sus muchas limitantes modernas, no quitan la mano de la mancera ni de la pala, con la misión permanente de hacer que la tierra produzca los alimentos que todos necesitamos. Las y los campesinos son el símbolo vivo del trabajo, la abnegación y la esperanza y muy bien se hará fomentando hacia ellos el respeto y la admiración que tanto se merecen.
¡Caminemos Juntos!
#AyuntamientodeYauhquemehcan #Tlaxcala #Yauhquemehcan #CaminemosJuntos David Vega Terrazas

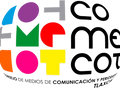








Comentarios